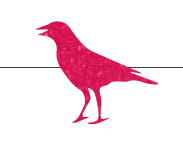Lily murió golpeada por el estigma, el silencio y la indiferencia; por esa capacidad que tienen el orden y la ley de abandonarte a tu suerte o de decidir sobre tu vida, siempre por tu propio bien; por un patriarcado que no diferencia entre prostitución y trata, porque a sus ojos todas son unas putas que algo habrán hecho. Sigue muriendo hoy, por la criminalización de quienes grababan vídeos en Robador, los entregaban a los periodistas y los colgaban en Twitter para pedir la expulsión de todas las Lilys; esos mismos que luego le ponían velas y la utilizaban para señalar al resto de Lilys —«era una de las pocas mujeres que se paraba a hablar con otras madres sobre sus hijos», dijo un tal Iván que sabemos que la(s) hubiera querido lejos, muy lejos—, aboliendo para ellas una condición humana que depende de detentar los derechos que les niegan cada día. Quienes de verdad lloran a Lily no fueron quienes sacaron sus lágrimas a pasear en trescientos caracteres, en riguroso directo, a cuatro columnas o convirtiéndola en carne de cañón de su cámara de trescientos megapíxeles. A Lily la lloran quienes escribieron su nombre mil veces después de que mil veces fuera borrado; la llora el pacto entre vulnerables y la solidaridad cotidiana de la calle Robador; la llora la construcción cotidiana de dignidades entre la indignidad del poder y su abuso permanente; lágrimas de verdad, que son tesoros y «semilla de rebelión» (Doctor Deseo).