
Para empezar, hoy les hablaré de signos. Una semiótica patafísica de manual. Un signo, una palabra, pongamos por caso, denota una información más o menos prefijada y universal para los hablantes de una lengua, que entienden que «mesa» se refiere a un tipo de objeto determinado que toda una comunidad puede identificar sin grandes controversias.
En cambio, lo que connota un signo es algo mucho menos diáfano, puesto que los usos y hábitos de un hablante, o grupo de hablantes cualquiera, puede imponer significados subjetivos, a menudo figurados, y que no obstante es posible compartir a pesar de que ya no sean, por así decirlo, emanaciones inmediatas de la propia palabra. La denotación y la connotación son dos dimensiones simultáneas de la semántica, aspectos complementarios en la construcción del significado de un signo; son, como diría Dersú Uzalá, ese genial patafísico de la tundra, gente importante.
Esta docta introducción nos conduce directamente al meollo de la ciudad nocturna y felina, a esa Barcelona que estima a los gatos de todo tamaño y estilo —els Quatre Gats, Gato Pérez, la Font del Gat…—, y que ha encontrado la horma de su zapato en el ejemplar orondo, lustroso, cuellilargo y de rostro risue– ño, emplazado en la Rambla del Raval desde hace casi dos décadas: el gato que el artista curvy-friendly Fernando Botero vendió a la ciudad en 1987, y que todas conocemos simplemente como «el Gato del Raval».
Hasta aquí la denotación. Preguntarse, en cambio, si el gato negruzco que parece a punto de ronronear mientras contempla las faldas del Tibidabo es un animal doméstico, aburguesado y de pelaje delicado, una especie de aristogato —al fin y al cabo, lleva cascabel—, o si en realidad se trata de un felino asilvestrado y callejero, un superviviente que husmea en los cubos de la basura en busca de raspas de sardina, es prescindir de lo que ese minino connota. El bicho, a todas luces, es un buscavidas, un náufrago a la deriva en la desalmada tempestad de la ciudad que acabó recalando en el Raval para convertirse, casi sin querer, en la metáfora más lucida del barrio. Un sabio patafísico dijo un día que los seres humanos elegimos en preferencia a los animales como símbolos no porque estos sean buenos para comer, sino porque lo son para pensar. Si eso es cierto, habrá que convenir que el gato es una suerte de receptor ideal, el habitáculo en que se funden una serie de imágenes compartidas, el huésped privilegiado que encarna el espíritu del barrio que lo acogió, allá por el 2003, para proceder a su adopción.
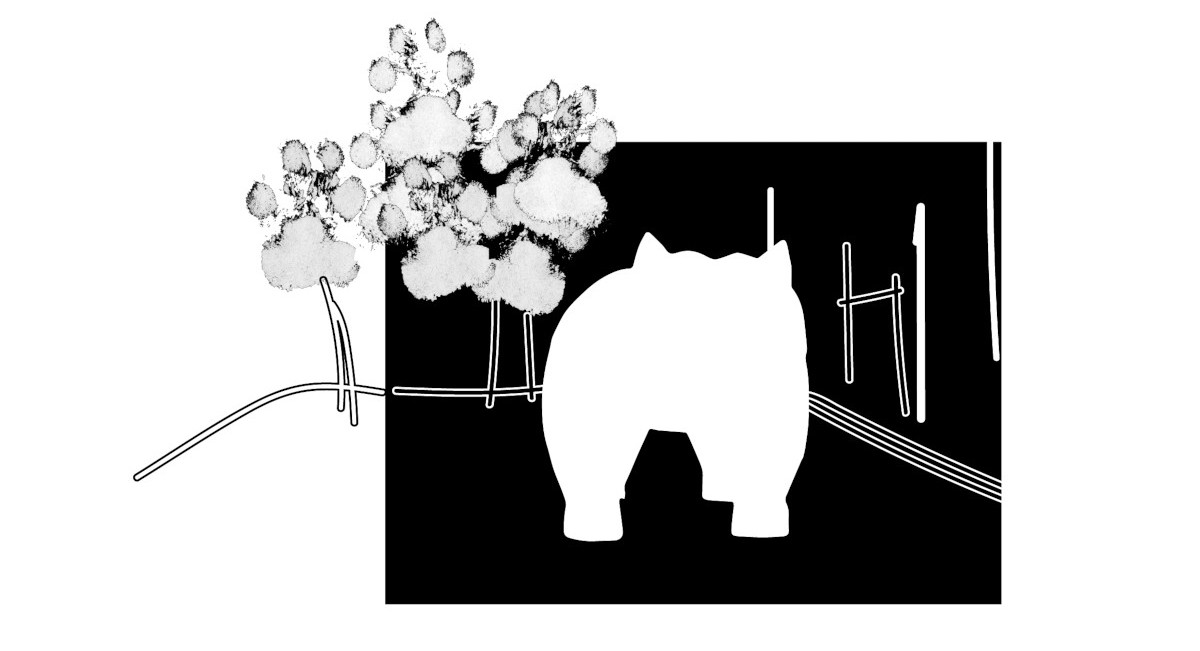
Ahora bien, no nos llevemos a engaño: el micifuz, de más de dos toneladas de peso y siete metros de longitud, puede ser el hustler que siempre mira hacia adelante a pesar de todos los pesares, el nouvingut que rápidamente se queda con el ritmo del barrio y sabe a quién y cómo saludar antes de caer de pie, pero algunas ilustres patafísicas nos han he– cho ver a lo largo de estos años que el felino es, también, el signo de una ausencia. Como la Estatua de la Libertad o el obelisco de la Plaza de la Concordia, el Gato del Raval se remite a una realidad que (ya) no existe: la que pueblan los gatos de verdad. Cuando, en el momento de su aterrizaje en el Raval, Lluís-Anton Baulenas trazó la crónica de nuestro obeso gato, dejó escrito que lo consideraba un «agente avanzado de la modernidad », un instrumento más del proceso de gentrificación que padecía y padece el barrio, esa onda expansiva que primero expulsó a la chavalería que maltrataba a los gatos para, acto seguido, como hizo notar Gerard Horta en su hipnótico homenaje a la Rambla del Raval, expulsar a los gatos mismos.
Sea como fuere, el gato parece encontrarse cómodo en el ecosistema del Raval, lo que no es poco tras una peripecia realmente accidentada. El felino llegó a Barcelona en 1987, cuando la ciudad se preparaba para acometer los fastos olímpicos y compraba esculturas a todas las vedettes del mercado de arte internacional, Fernando Botero incluido. Desconocemos el precio que se pagó por ella, pero no parece probable que el artista rebajase su caché para tener esa deferencia con un Ayuntamiento que, en aquel momento y con la excusa olímpica, gastaba dinero a espuertas. El primer acomodo que encontraron para la pieza, en 1990, tuvo lugar en el Parc de la Ciutadella, junto al estanque. Aunque se sabía que aquel emplazamiento era provisional, permaneció dos años en las cercanías del mamut, el coloso autóctono del parque, que no debió de ver con buenos ojos esa competencia inesperada. A punto de iniciarse los juegos, trasladaron el gato a las inmediaciones del Estadi, en Montjuïc, donde al parecer flanqueaba una de las puertas de acceso al estadio. Tampoco ese sería el destino definitivo de la obra de Botero: en 1994 la desplazaron a Drassanes, a la plaça de Blanquerna, de espaldas a los jardines del Baluard. En aquella época, el gato descansaba sobre una inmensa peana, que elevaba la escultura, y la volvía más fría e inaccesible. En la parte trasera del Marítim, y mirando extrañamente a la pared, el gato atravesó probablemente su etapa más aciaga, emplazado, junto al CAS Baluard, en un rincón poco transitado, salpicado de orines. Más que exhibida, la escultura parecía haber sido castigada.
El acomodo debió de parecer siniestro a Botero, que se quejó reiteradamente ante el Ajuntament. Mientras el artista colombiano exigía su traslado al MACBA, para proteger a su criatura de un vandalismo que juzgaba ofensivo, en algún momento se barajó la posibilidad de instalar el gato en otra rambla, la de Catalunya, aunque entonces fueron los prohombres y promujeres quienes pusieron el grito en el cielo, no fuera a ser que esa escultura poco estimada por las élites cultivadas de la ciudad lograse una visibilidad inmerecida. El gato, por aquel entonces, ya era claramente un apestado, un animal lleno de pulgas cuya corpulencia desagradaba a quienes, en cambio, gozaban con las «esculturas irónicas» de Josep Granyer, el toro pensador y la jirafa coqueta que engalanan la Rambla de Catalunya. Así que, entre las lamentaciones de Botero y la desidia del Consell Assessor d’Escultures (la actual Comissió Assessora d’Art Públic), el gato languideció unos años hasta que las operaciones de reforma vinculadas a la apertura de la Rambla del Raval sugirieron un traslado a la nueva arteria, que se hizo efectivo en marzo de 2003, según parece con la anuencia inicial de su creador.
Allí, el gato encontró verdaderamente su tierra de promisión. Aquel bicho indeseable que había sido trasladado a la parte baja de la Rambla casi por desesperación, para evitar la instalación de una escultura del artista filipino David Medalla a la que acusaban de connotaciones fálicas demasiado explícitas, recibió la bienvenida apropiada. Empezaron a decorarlo con grafitis, las criaturas lo convirtieron en un tobogán improvisado, y vecinas y turistas empezaron a hacerse fotos acariciando sus bigotes metálicos. A decir verdad, la decisión de instalarlo a ras de suelo, sin aquella titánica peana, fue decisiva para que las interacciones con la escultura se multiplicasen, favoreciendo su absorción en el humus recién inaugurado de la Rambla del Raval. Horta cuenta que, por lo visto, en 2007 Botero continuaba dando la vara con su ristra de agravios, criticando que niños y niñas maltratasen su obra escalando hasta izarse, triunfantes, sobre su lomo, a la espera de la foto que inmortalizase la hazaña. En vano. Aquel gato pardo había llegado a casa.

Una vez depositado en la parte inferior de la Rambla, próximo al carrer de Sant Pau, el gato de Botero comenzó a familiarizarse con el entorno. Se desencadenaron entonces los mecanismos de la confraternidad, los rituales de apropiación mutua. Las mencionadas fotos de los turistas, tratando vanamente de encontrar una postura innovadora en su aproximación a la escultura, o las tácticas de escalada, casi siempre a partir de la cola, se vieron pronto acompañadas de interacciones más diversas. Tras el verdadero bombardeo gentrificador que había sufrido el barrio, y en medio de aquel urbanismo de reformas baratas y falsamente resultonas, la figura hinchada del felino destacaba por su singularidad, de manera que se convirtió de inmediato en punto de encuentro, en el escenario de las quedadas del personal. Aquel fue, tal vez, un primer síntoma; a medida que la Rambla fue poblándose de bares y restaurantes que tematizaban la Barcelona canalla del Xino, el gato empezó a mostrar sus dotes de anfitrión. Después, aparecieron otras señales: apropiaciones artísticas, como aquella vez, en 2012, en que la polaca Agata Olek tejió un vistoso vestido de ganchillo blanco para el gato que durante unas horas le dio un aire a leopardo de las nieves, o el montaje que en 2016 preparó Chloé Despax a partir de los paisajes sonoros recogidos desde el lomo del minino. Aunque los tags proliferan a lo largo y ancho del corpachón del gato, en ocasiones también lo han engalanado con grafitis más audaces, disfrazándolo, por ejemplo, de superhéroe. Ese rotundo felino de bronce se ha labrado también todo un historial de reivindicaciones, ya fuese cubierto con la camiseta verde de la PAH en 2013 o con un antifaz zapatista en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas.
Como se ve, el gato está en todas. Al menos que se sepa, hace ya tiempo que Botero ha desistido, frustrado, de plantear un eventual traslado a localizaciones de más alcurnia. Si, en un arrebato de urbanismo anfetamínico, algún responsable tuviera la ocurrencia de sacar al gato de sus casillas para emplazarlo, pongamos por caso, en la esquina de Gran Vía con Aribau, presumo que los vecinos y vecinas montarían un comando en defensa de ese emblema arrabalero. De hecho, nadie que posea un mínimo de dignidad patafísica se refiere a la escultura como «el gato de Botero»; es, a todos los efectos, el Gato del Raval. He ahí, si quieren, un efecto excepcional en el campo de la connotación: el felino genera un consenso inédito. La Assemblea d’Habitatge del Raval (Raval Rebel) lo ha adoptado como icono, una silueta rojinegra que remite a una especie de black panther de la FAI, y hasta el Eix Comercial del Raval, la aguerrida asociación de comerciantes capaz de exigir la reconquista del centro de la rambla para las terrazas de los bares, no tiene nada que objetar a la escultura, no fuera a ser que, al abrir la boca, un gato se les comiese la lengua… Acaso la prueba del nueve de la integración completa del gato en el paisaje del Raval se encuentra en el lustre especial que presentan tanto el cascabel como los testículos del animal; corre el rumor de que trae buena suerte, en fin, tocarle los huevos o el cascabel al Gato del Raval, y son tantas las personas que han cumplido con esa liturgia profana que ahora los apéndices ofrecen un aspecto resplandeciente.
Los patafísicos estamos abonados al carpe diem, porque sabemos que toda felicidad es efímera y toda seguridad ilusoria. Eso debió de pensar también nuestro gato cuando recuperó la condición de migrante de la que creyó haberse desembarazado una vez se instaló en la Rambla. Nada más lejos: el destino le tenía reservada una (pen)última mudanza, aunque esta vez el cambio de ubicación fuese modesto. En el marco del Pla de Barris del Raval Sud, la rambla ha sufrido una remodelación que ha supuesto un nuevo traslado para el gato. Con el fin de dotar de mayor transparencia a la avenida y favorecer los recorridos transversales, se han reorganizado los parterres y las terrazas, eliminando algunos elementos de urbanismo preventivo ( los bancos individuales) para sustituirlos por otros que también lo parecen (los bancos en forma de círculo). El caso es que, desde noviembre de 2019, el gato se ha aposentado justo en el ecuador de la Rambla, por debajo del carrer de Sant Rafael, desde donde parece mirar embelesado a los y las niñas que se solazan en el nuevo parque infantil, situado rambla arriba. Aunque no sea como consecuencia de un acceso iconoclasta de las multitudes, sino fruto de la planificación, la retirada de una estatua siempre tiene algo electrizante: queda un vacío, se abre un momento de incertidumbre en el que el símbolo, que se había naturalizado, queda súbitamente desnudo y revela sus artificios a quien lo quiera contemplar. ¿Quién nos garantiza que, una vez destronada, las responsables del cuidado e instalación de la escultura no padezcan un súbito síndrome de Stendhal y, sobrecogidas por su belleza, decidan sustraer la obra, llevársela a su calle o acomodarla en esa plaza de parking que hace tiempo no utilizan?
¿Se imaginan un paisaje sin su postal, una epopeya sin su adalid, un barrio sin su símbolo? ¿Se imaginan la Rambla del Raval sin su gato?