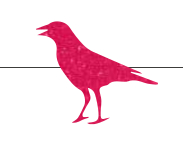Estaba amaneciendo todavía y el cielo apenas dibujaba esa textura entre sombras que conduce de la noche a la mañana. Sin escuchar las bombas pero leyendo el firmamento, he sabido que ha empezado la tercera fase de la crisis infinita que este cuervo contempla desde que ejerce de francotirador desde estos balcones de papel. Me acordé de la bisabuela Blasa, granaína del Poniente, que los días de frío sobre gris se quejaba: «No me gusta este cielo panzaburra». He leído en los mapas, y en los cráteres de Ucrania bajo las bombas, cómo grandes estatistas y pequeños periodistas hacen cálculos políticos y estimaciones de audiencia mientras la guerra y la militarización se dibujan como una condición estructural de la vida que nos espera. He volado bajo y he visto que en la nueva economía de guerra también hay ejércitos de mercenarios privados que juegan a la carta más alta, sociedades anónimas que disparan a matar, así en la guerra como en la paz, a través de la factura de la luz o del gas. He visto que las víctimas económicas y materiales de esta guerra, pero también de las que vendrán con ella o tras ella, son las vidas de siempre, los mismos cuerpos. Pero he visto también que allí donde se quiere imponer la disciplina bélica es el terreno para construir la indisciplina, el tiempo en el que la inteligencia colectiva y la capacidad de desobediencia compartida serán las únicas armas eficientes para disparar a los aniquiladores del mundo. Vendrá la guerra y nos encontrará despiertas.