A finales del siglo XVIII pululaban por los caminos de Castilla 150.000 mendigos, gente marginada y sin trabajo. La nobleza poseía el 60 % de las tierras de Andalucía, en tanto que la Corona, la Iglesia y algunos ayuntamientos tenían la propiedad del 39%.
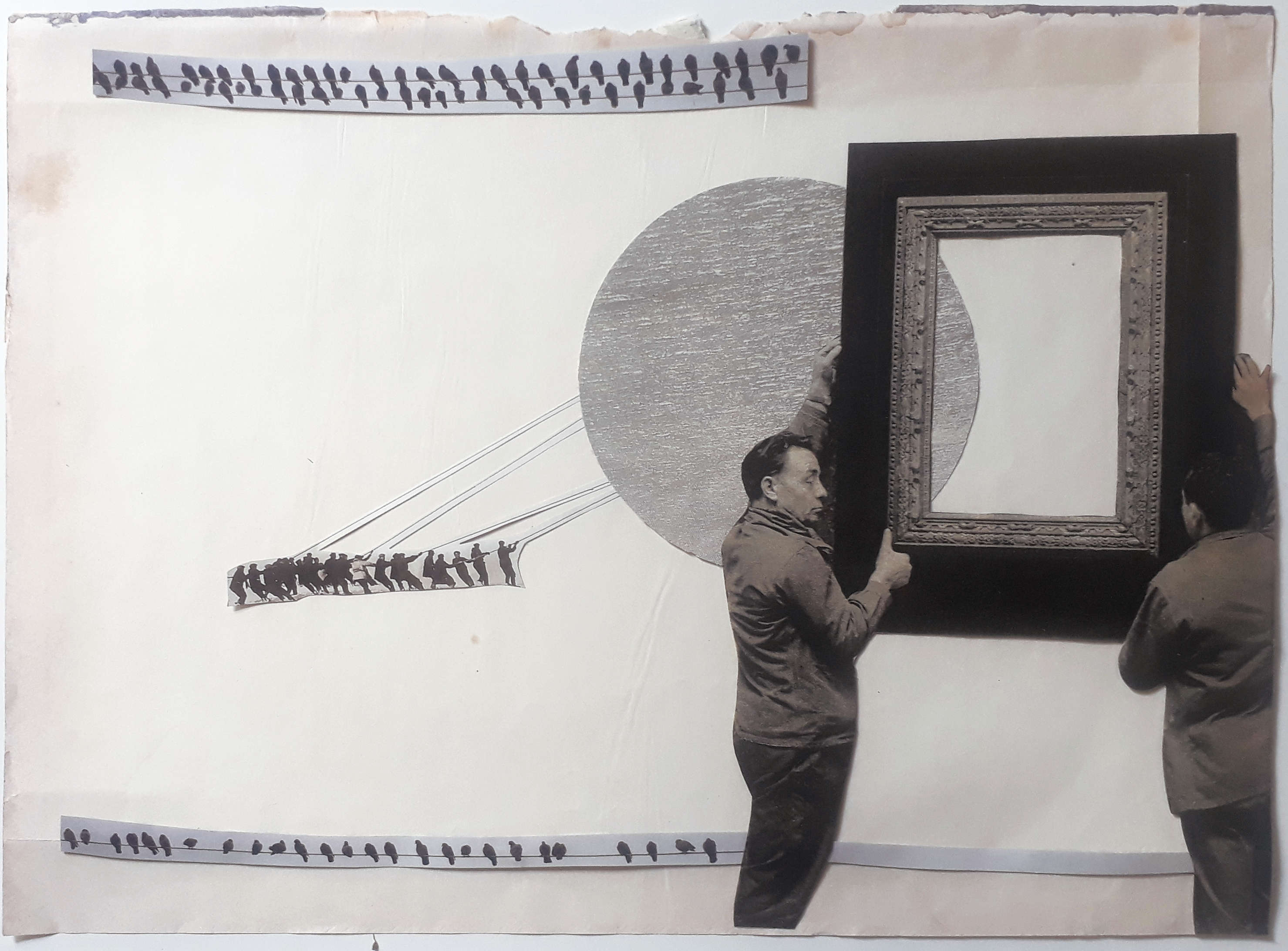
Los privilegios de la Mesta —«monstruosos privilegios de la ganadería transhumante», al decir de Jovellanos— menguaban y casi todas las tierras potencialmente agrícolas estaban en manos de señoríos y de la jerarquía eclesiástica: manos muertas, no tributaban ni podían ser vendidas. Eran bienes y tierras intocables porque «pertenecían a Dios».
Carreteras y caminos se veían transitados por grupos que pausadamente iban de pueblo en pueblo en busca de alimentos para subsistir. Su enemigo principal era la Guardia Civil que entorpecía su deambular o les impedía a menudo el paso. Eran frecuentes las palizas arbitrarias o simplemente a causa de las sospechas de algún hurto, casi siempre de víveres. Ocio sos y vagabundos, maleantes, simples y memos, enfermas y tullidas, pordioseros, expósitas, pobres, gitanas, desertores, desmovilizados de los derrotados ejércitos coloniales, todas ellas desventuradas.
Jamás los gobiernos se han preguntado, ni entonces ni ahora, el porqué de tanta miseria, de dónde procedía tamaña desgracia social comparable solo a una epidemia. Vivían como apestados, posibles transmisores de sus males; incomodaban, como hoy lo hacen lateros y manteros; chatarreros y cartoneras; sin papeles y apátridas. Toda la inteligencia política, económica y tecnológica ha sido incapaz, cuando no ha querido, de dar salida al más elemental de los problemas. Una persona ilegal, una pobre… es un molesto testigo de la injusticia y la corrupción. Desde púlpitos y sillones se afirmaba con altivez: «El ocio no quede impune; quien no trabaje, que ayune».
El valenciano Joan Lluís Vives, sabio humanista, profundizó en el sentido de la pobreza. En 1535, en la madurez de su pensamiento, escribió: «Todo aquel que no reparte entre los pobres lo que sobra de los usos necesarios de la naturaleza es un ladrón». Anticipo de la contundente afirmación de Proudhon en 1840: «La propiedad es un robo».
Tal como conocemos el trabajo, este consiste en la creación de un objeto cuyo valor es superior al que recibe el contratado por haberlo producido. Se trata de alquilar a una persona en beneficio del contratista; el contratado no tiene otra opción en un sistema de libre mercado de acumulación. La abundancia de unos pocos es la miseria de multitudes.
Convenía ensalzar el trabajo y situarlo como la virtud suprema del ser humano y el ocio y la pereza como la máxima perversión; la moral de las iglesias cristianas rebosa de doctrina en este sentido: «El trabajo es el destino natural del ser humano. Con él, el hombre transforma la naturaleza que le ha sido confiada. Además, y es lo más importante, se realiza a sí mismo como hombre: se hace mejor. El hombre hace el trabajo y el trabajo hace al hombre».
A finales del siglo XIX se discutía si debía ponerse límite al trabajo de los menores de diez u once años y prohibir su entrada a las minas; también se hablaba de ordenar el de las mujeres. Alberto Bosch y Fustegueres, alcalde de Madrid y ministro de Fomento en el Gobierno monárquico de finales del xix, con descaro y sin pudor, se manifestaba en contra de la limitación de las horas de trabajo para mujeres y niños:
Limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las tiranías; limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje; limitar el trabajo de las mujeres… es hasta impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios… el sacrificio indispensable en algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia.
Como un notable avance, en 1902 se establecía por decreto que el trabajo de niños y niñas no debía superar las once horas diarias (66 semanales). En 1912, se prohibió el trabajo nocturno de las mujeres, aunque la normativa no empezó a ponerse en práctica hasta 1920; además, el decreto fue incumplido de manera sistemática por la patronal.
Por fin, en abril de 1931 se constituía la II República española. Las esperanzas depositadas en ella eran enormes entre las masas campesinas, el ejército de parados y los obreros de la precaria industria. En aquel breve período de cinco años, preludio de la trágica Guerra Civil, se condensaban los deseos de la mayor parte del pueblo de ver una transformación radical de las estructuras sociales del país.
Pero los personajes que sustentaron y protagonizaron la nueva situación política pronto llevaron la frustración a aquellos que esperaban cambios. El presidente de la nueva república, Manuel Azaña, así como la mayor parte de ministros pertenecían a una burguesía que ahora tildaríamos de «progresista»; se redujo el Ejército, pero no se apartó a los ya sospechosos generales que luego se levantarían junto con Franco; no quisieron iniciar seriamente la reforma agraria; fueron incapaces de poner a la Iglesia en su sitio, la cual inició una guerra de desgaste contra el Gobierno mientras que Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, reafirmaba la orientación de la economía hacia el liberalismo.
Uno de los grandes fiascos de la República fue la promulgación de la llamada «Ley de Vagos y Maleantes» en agosto de 1933. Iba dirigida a «vagabundos, nómadas, mendigos, proxenetas, etc.» y su objetivo era la prevención del delito, por lo que se preveía el alejamiento y el control de las personas presuntamente «peligrosas» y/o «de dudosa moral». En ese contexto, pasaron a ser faltas graves ante la ley comportamientos que antes habían sido legales, como la mendicidad. ¿No lleva esto a pensar en las actuales y criminales guerras preventivas? No existe otra prevención que la educación y la libertad.
El mismo franquismo encontró útil esta ley; aunque a sus potenciales víctimas, añadió además a «los homosexuales».